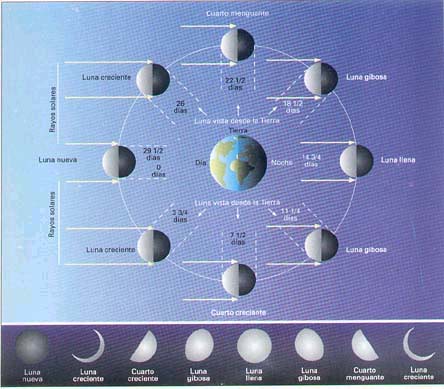Astronomía
¡YO NAVEGUÉ EN LA FRAGATA LIBERTAD !
EL OBSERVADOR DEL CIELO
Por Sergio Galarza
sergiogalarza62@gmail.com
Cuando miramos el cielo acaso sólo veamos luces y sombras, y
no poca belleza, espero. Mas, cuando alguien con un mínimo conocimiento científico
lo hace, puede ver algunas cosas extra, si lo desea. Ver, por ejemplo, sobre
qué punto de la Tierra
está parado, hacia dónde se dirige, qué época del año le acaricia o escuece. El
lento dominio del cielo, la familiaridad con sus figuras y lo cíclico de sus
cambios, permitió a los antiguos desplazarse por la vastedad de las llanuras,
vagar entre las montañas y escindir los mares en pos de las lejanas tierras
prometidas. En pleno 2013, en la península arábiga, aún es costumbre y
necesidad orientarse en los desiertos mediante las estrellas. Aunque esto
parezca arcaico, en esencia lo hace cada uno de los que usan sistemas de GPS,
ya que su correcta función depende también de los conocimientos astronómicos de
diseñadores y desarrolladores de programas, ya que los satélites que utiliza están
ubicados en órbitas terrestres determinadas.
Sin este último chiche, el hombre pobló América una decena
de milenios atrás. Lo hizo por dos caminos: el estrecho de Bering, al norte, en
épocas en que el hielo lo hacía transitable a pie; y a través del Océano
Pacífico, al sur.
De isla en isla, desde Oceanía, hasta dar con las costas de
Chile o Perú, vinimos a afincarnos a esta linda tierra.
Semejante trayecto, hecho en naos de junco, fue factible al
leer el cielo para mantenerse sobre la latitud correcta, sin desviarse al navegar.
Muy pronto inventamos las herramientas idóneas para avanzar de ese modo: remos,
velas, timones… y al fin el sextante, por ejemplo.
Un sextante es un palo o hierro con marcas y una plomada,
que mide las alturas aparentes de las estrellas con respecto al horizonte. Al
ser la Tierra
una pelota que gira, parece que rotan las estrellas sobre nosotros, dibujando
arcos en las noches. Esos arcos leyeron los ancestros, los hombres y mujeres
que llegaron a América por el oeste, hace miles de años.
Piensen que esas mismas estrellas –las estrellas viven
millones de años, diez milenios no es tanto para ellas- han debido de medir nuestros
oficiales al traer la
Fragata Libertad de vuelta a casa, hace poco. Cuando escuché
la noticia imaginé a esos jóvenes –también mujeres- izar las velas y escudriñar
los cielos, ir viéndolos cambiar sobre ellos a medida que ascendían desde el
hemisferio norte hasta casa, en el alto sur.
Pensarlos sobre cubierta, balanceándose sobre el Atlántico, me
hizo recordar con cariño a uno de mis mejores profesores, al señor Osvaldo
Simonetti, docente del Colegio San José de Chabás, quien diera la vuelta al
mundo sobre esa misma Fragata, en ocasión de cumplir con su servicio militar.
Osvaldo fue un profesor de los mejores, que enseñó su mecánica
con autoridad, la misma mecánica que hoy repaso para comprender el cielo. Jamás
regalaba nota y creo que nunca faltó al colegio. Sólo había un modo de
distraerlo, de lograr que no explicara su materia durante la exacta hora que
duraba su clase: hablarle de la Fragata
Libertadla Fragata Libertad